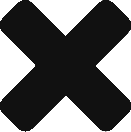A menudo pienso en el silencio de los objetos que nos rodean, testigos mudos de nuestra vida, conocedores discretos de nuestro yo más íntimo y personal. Me gustan las cosas que tienen una historia, que nos evocan recuerdos, que tienen un valor incalculable por algún motivo, únicas e irreemplazables por otra exactamente igual, memoria antigua, libros abiertos de nosotros mismos que a veces nos sobreviven, como sombras de espíritus del pasado.
Por ejemplo, mis viejas gafas de sol, compañeras de camino desde hace casi dos décadas: unas clásicas Ray-Ban de color verdoso, modelo aviador, aventureras a la fuerza, con más vidas que un gato. Si pudieran hablar dirían que soy una calamidad de dueña pero fiel y leal donde las haya.
Además de sus cientos de aterrizajes forzosos sobre distintas superficies desde cierta altura (por culpa de mi manía de usarlas a modo de diadema o de sujetarlas de mala manera en cualquier blusa) y de sus variadas cicatrices (rayones, borrado completo de su marca impresa en el cristal, patillas deformadas, pérdida del color dorado del metal…), su odisea más épica tuvo lugar un día de Santiago de aquellos tiempos añorados de la vieja normalidad, cuando podías ir a la playa sin mascarilla y sin semáforos ni demás artefactos de control de aforo. Cuando podías instalarte en cualquier hueco del arenal, sin más precaución que no molestar a la gente y huir despavorido de esas sagas familiares charlatanas y gritonas que obligan al prójimo a escuchar su conversación, impidiendo la lectura o el descanso con el relajante sonido del mar.
Pues bien, era una mañana soleada y calurosa, de esas tan apreciadas en el norte, una rara avis que además coincidía en festivo. Estábamos en una playa de bandera azul, mar abierto y arena fina, con todo el despliegue de toallas y sombrilla ya listo y preparado, en un lugar más que aceptable y embadurnados convenientemente de crema protectora factor 50, como moldes de bizcocho a punto de entrar en el horno, cuando el móvil de mi marido sonó. Era una llamada del trabajo. Deduje que se trataba de un problema importante por su semblante serio y preocupado así que me dispuse a alejar a los niños de su radio de acción para que no le molestaran.
Armándome de valor, decidí llevarles hacia la orilla. Me encontraba maquinando cómo evitar bañarme en esas gélidas aguas atlánticas (tras meter tímidamente un pie) cuando una ola aparentemente inocente pero traicionera e implacable nos arrastró a mi pequeño y a mí, sumergiéndonos por completo en el mar. El mediano, de pura casualidad, estaba a salvo en la arena. Por una razón que nadie sabe (teniendo en cuenta especialmente su historial de visitas a Urgencias) esa mañana fue precavido y se mantuvo alejado del peligro. Y la mayor, que es una fuerza de la naturaleza desde que era un bebé, permaneció firme como una roca desafiando al oleaje y eso que tenía ocho años por aquella época. Valoró en décimas de segundo la situación y, al comprobar que una pareja muy amable se acercaba rápidamente a ayudarme, corrió a socorrer a su hermanito querido.
Cuando los cuatro nos reagrupamos y nos consolamos después del susto, comprobamos que el cabeza de familia seguía pegado al teléfono bajo nuestra sombrilla multicolor.
-“Podíamos haber muerto ahogados y ni se hubiera enterado”- concluí trágicamente.
-¡Y para colmo he perdido las gafas de sol cuando la ola me embistió!- seguí lamentándome a continuación.
Fuimos hacia nuestro campamento base y el muy iluso nos recibió con una sonrisa creyendo que por fin me había animado a darme un chapuzón con los niños. Recuerdo cómo le describimos atropelladamente el peligro del que habíamos logrado escapar y mi disgusto añadido por la pérdida de las gafas… No daba crédito. El mar parecía en calma desde allí, con diminutas crestas blancas que no presagiaban ninguna amenaza.
Con sentimiento de culpabilidad insistió en volver al lugar de los hechos para intentar buscar mis gafas… Yo le miraba incrédula mientras se adentraba entre las olas… era una misión imposible… como buscar una aguja en un pajar… mis gafas podían estar a estas alturas mar adentro, viajando al otro lado del Océano…
Cuando le vi salir entre las aguas como Poseidón blandiendo las gafas naúfragas y magulladas en la mano en lugar de un tridente me pareció un milagro. Pero claro, él siempre ha sido mi héroe con mil superpoderes, ésa es la verdad.
Después de semejante experiencia no volvimos a pisar esa playa embustera. Mi pequeño quedó traumatizado y no quería ver el mar ni en pintura. Y yo me prometí a mí misma cuidar esas gafas inmortales como oro en paño.
Pero pasado un tiempo volví a las andadas. Esta vez fue un descuido tonto. Cuando llegué a casa a última hora de la tarde las eché en falta. No aparecían por ningún lado. Entonces pensé que las había olvidado en el despacho de una amiga. De inmediato le pregunté por whatsapp pero ya no estaba allí aunque no recordaba haberlas visto… Quedó en decirme algo al día siguiente. Pero la mañana pasaba y no me escribía ningún mensaje así que volví a preguntarle, excusando mi insistencia por lo valiosas que eran para mí por su rescate insólito de las aguas bandidas que intentaron arrebatármelas por las bravas. Pero nada, no estaban en la mesa, ni en la silla ni en el suelo… Entonces me puse en lo peor: las di por perdidas para siempre. En medio de la tristeza y el aturdimiento recordé, de pronto, que tal vez las había dejado en una cafetería donde había ido después… Era mi última esperanza… Aunque con la cantidad de gente que habría pasado por allí en las últimas horas, no debía hacerme ilusiones…
Conseguí el teléfono y contuve la respiración mientras cruzaba los dedos esperando un nuevo golpe de suerte… Y… voilà… efectivamente mis queridas gafas quedaron abandonadas junto a la taza de café y fueron recogidas por el camarero y guardadas a buen recaudo esperando a ser reclamadas por su descuidada propietaria.
¡La vida me daba una nueva oportunidad! ¡Eran unas gafas mágicas, estaba claro!
Durante dos años permanecieron a salvo en mi poder, sin incidentes destacables a excepción de las inevitables caídas cotidianas, a las que ya estaban más que acostumbradas. Hasta hace una semana. Las dejé tranquilamente en el coche, en el asiento del copiloto, junto a mi bolso. Cuando entré en casa noté su ausencia. Entonces visualicé mentalmente dónde las había dejado y me di cuenta de que no había advertido a mi hija que debió venir sentada encima todo el trayecto sin inmutarse. Recé para que no hubieran sido aplastadas sin piedad por su precioso trasero y que hubieran logrado sobrevivir permaneciendo en la parte del asiento que se une al respaldo. Pero, desgraciadamente no. Allí estaban las pobres casi siniestro total. Desde luego mi hija no es como la Princesa del Guisante… Una vez más pensé que era el fin. Pero, afortunadamente, no. De nuevo mi Superman las arregló, con una operación maestra de cirugía de precisión digna de Anatomía de Grey.
Si alguien se preguntaba por qué llevo siempre las mismas gafas ahora ya sabe por qué. Mis gafas son parte de mis despistes y de mis desastres. También de mis sonrisas del destino, mis múltiples locuras y mis misteriosos presagios. Prácticamente son un ser con vida propia, clones de mí misma: Se caen y se levantan, se pierden y se encuentran, se hunden y salen a flote, se rompen y se recomponen… Exhiben sin reparo heridas y tiritas, derrotas y victorias, miedo y osadía, huellas y olvidos. Precisamente por eso las quiero tanto…