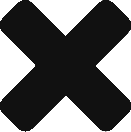Hace unos días un buen amigo me “regañó” por no escribir con más asiduidad. Y tenía toda la razón: pese a mis buenos propósitos de Año Nuevo el tiempo se me escapa sin darme cuenta. Tempus fugit, como decía Virgilio en sus versos.
Sigo sin encontrar ratos de paz ni momentos para mí. Me pierdo en la inercia de las olas y no termino de agarrar con fuerza el timón de mi barco… La vorágine de la rutina es brutal aunque absurda casi siempre. Antes de ser madre no imaginaba que se pudieran hacer tantas cosas en un solo día. Pero la mayor parte de las tareas que me ocupan son de las que suelo llamar “trabajos en beneficio de la comunidad”, labores cotidianas, ingratas y deslucidas que, al parecer, pasan desapercibidas para el ojo humano y que, además, el resto de la familia da por sentado que son de mi incumbencia exclusiva.
Tenía pensadas varias ideas para el Blog, una serie de posts con un hilo conductor pero hoy la actualidad se impone y he organizado un hueco en mi saturada agenda para contaros mi reciente y fatal desventura.
Esta temporada todo parecía ir viento en popa a toda vela. Por fin había encontrado un trabajo maravilloso que me encantaba y tenía, además, motivos personales de sobra para sentirme más feliz que una perdiz.
Pues bien, el martes había quedado con mi nuevo jefe en el despacho para recoger el ordenador portátil. Era el primer paso de una nueva vida. La mañana transcurría conforme a lo previsto. Incluso (milagrosamente) me disponía a salir de casa con tiempo suficiente para ir tranquila, cuando las cosas se empezaron a torcer al estilo “Bridget Jones”.
Justo al mirarme en el espejo de la entrada descubro que un botón estratégico de la camisa había desaparecido por arte de magia de su ojal.
– “¡Mierda, el botón!-exclamé en voz alta con fastidio.
– “No pasa nada, mami”, “en plan, ¿ese no te lo ibas a abrochar, no?”- preguntó inocentemente mi hija, quitándole importancia.
– “¡Pues claro que sí!”- le contesté con impaciencia. “Acércame, por favor las gafas”-le pedí con cierto deje autoritario.
En ese preciso instante veo la luz: mis gafas de sol multiusos e infalibles sujetarían la camisa una vez colocadas de forma conveniente.
– “No pasa nada, keep calm!”- me dije a mí misma mientras me subía al coche, despreocupada y resuelta.
Había un montón de tráfico así que decidí dejar el coche en un parking cercano para no ponerme nerviosa dando vueltas por el centro buscando un sitio para aparcar. De paso podría sentarme un ratito en el coqueto café de la esquina, que había descubierto el día de la primera entrevista, y conservar ese estado zen anhelado y recomendable.
Efectivamente conseguí tomar un delicioso cafelillo y hasta tuve ocasión de ir al baño a retocarme.
Allí mi control de la situación y mi supuesta templanza se fueron al garete: descubro con horror que mi anillo había agujereado las medias. (por qué se me habría ocurrido a última hora ponerme minifalda, maldita sea).
Tratando de disimular el desastre, mis gafas, debido a la desgraciada ley de la gravedad se precipitaron al suelo, cayendo de la forma más peligrosa de todas las posibles, siguiendo las no menos inexorables leyes de nuestro amigo Murphy.
-“¡Mierda!-pensé por segunda vez esa mañana. “¡Lo que me faltaba!”- mientras comprobaba que las pobres gafas habían salido indemnes y rezaba en bajo para que el pequeño enganchón no se extendiera hasta hacerse visible para las miradas ajenas.
Por una vez mis plegarias fueron escuchadas y salí de la reunión sin más sobresaltos. Recobrada la confianza en mí misma fui a hacer un par de recados y luego a buscar a mis niños a casa para llevármelos a comer a un centro comercial, donde nos reuniríamos con mi marido y aprovecharíamos para hacer unas compras.
De camino, ya con mis pequeños a bordo, la mayor (que va sentada a mi lado en el asiento del copiloto) se pone a llorar sin motivo aparente. La someto a un tercer grado ¿Novio?, ¿Amigas?, ¿Estudios?… pero nada, no suelta prenda. Parece el típico bajón hormonal de la adolescencia. Opto por mi retahíla de piropos, mimos y palabras dulces pero no hay manera de calmarla. Por fin llegamos a nuestro destino y, en cuanto aparco el coche, le doy un fuerte abrazo y un montón de besos en esos mofletes tan lindos. Esto sí es efectivo, (menos mal): deja de llorar y se seca las últimas lágrimas. Resuelta la crisis respiro aliviada y me bajo del coche para comprobar que está dentro de la plaza. De pronto mi pie izquierdo resbala inesperadamente. Intento guardar el equilibrio pero no puedo: la caída es inminente e inevitable. Aterrizo como un Ecce Homo, con los brazos prácticamente en cruz (mi muñeca izquierda se apoya tímidamente en el suelo para tratar de amortiguar el impacto pero no tiene fuerza suficiente… nunca la ha tenido, ya en la clase de gimnasia en el cole no se me daba nada bien el ejercicio de colgarse de las espalderas: mis muñecas son diminutas y delicadas).
El desenlace es un golpetazo tremendo en la nariz. Para ser más exactos, como le contó mi hija en un audio a alguien: un “hostión” en toda regla. Por supuesto la reñí después convenientemente por el uso de esas palabrotas, aunque tenía más razón que un santo, a decir verdad.
-“Ay, ay,ay… ¡Mierda!, qué dañoooo!”-me lamenté con voz lastimera sin poder mover un músculo.
Mis queridos polluelos vinieron a socorrerme asustados. Reconstruimos los hechos y vimos que la causa del accidente era una mancha enorme de aceite que, a simple vista, se confundía con un defecto de la pintura.
Me quitan la mascarilla y tengo sangre. Entran en pánico. Los pobres se movilizan angustiados para darme kleenex, coger mis cosas y avisar a su padre de mi peripecia.
Después de lavarme un poco en el aseo de la planta baja me empeñé en hacer una reclamación formal. Soy abogada por encima de todo. Así se lo hice saber a mi marido cuando me comentó discretamente que ya me valía ponerme a reclamar en lugar de ir directa a Urgencias.
-“Así soy”- le susurré mientras esperamos al responsable de seguridad. «Esta vez no es culpa mía y no pienso dejar las cosas así».
A continuación le resumí por lo bajo el control de la fuente de peligro, la comisión por omisión y todos los conceptos jurídicos que se me iban ocurriendo aplicables al caso. Lejos de tranquilizarle mi perorata debió surtir el efecto contrario e insistió en llevarme al hospital de inmediato. Quizás temía que con el golpe mi estado mental hubiera empeorado hasta el desvarío… no sé.
En la sala de espera tuve tiempo de reflexionar y de recordar la frase del filosófico y docto Diario de Bridget Jones: “Es una realidad como un templo que en el momento en que una parte de tu vida empieza a ir bien, otra se hace añicos”. En este caso mi nariz, para ser más exactos.
Lo cual me llevó a remememorar unas palabras de otra buena amiga. Al tratar de resumir su vida su vida comprobaba que a cada buena noticia, a cada estado de felicidad le sucedía un acontecimiento triste que le impedía disfrutar plenamente del momento de dicha. El destino caprichoso parece darnos una de cal y otra de arena.
Ojalá que “la arena” de esta buena racha sea este batacazo. Sólo pido eso.
Así de relativo es todo…