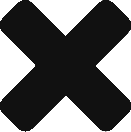Al principio pensé que el diablo se había puesto de mi parte. Y me sentí fatal. Con tanto afán había deseado que el mundo dejara de girar a este ritmo loco y absurdo y ahora, de pronto, mis súplicas habían sido escuchadas y se hacían realidad a costa de miles de muertes y de varios millones de personas infectadas por un virus terrible y despiadado. Nunca quise un escenario tan cruento y feroz. Ni en mis peores días de bajón por decepciones diversas del género humano.
El mundo se paró en seco. Los dedos invisibles que mueven las agujas del reloj del tiempo mientras tejen los hilos de la telaraña que nos atrapa pulsaron el botón rojo de parar motores en el planeta tierra.
Mi barco también echó el ancla. Antes tuve que hacer acopio exprés de provisiones y de todo lo necesario para sobrevivir una buena temporada capeando el temporal.
Por supuesto cada uno vivió esta experiencia de forma diferente y la ha escrito, dibujado, cantado, bailado, grabado en vídeos, inmortalizado en fotos, memes, o tweets en tiempo real que quedarán para la posteridad. La verdad es que el humor nos acompañó y nos sacó una sonrisa hasta en los peores momentos, lo cual es de agradecer…
Yo, sin embargo, he tenido que dejar pasar unas semanas para poder hablar con serenidad y con la perspectiva maravillosa de la calma tras la tormenta. Mi barco se convirtió en mi oasis de paz en medio del caos de las olas y de los naufragios. Pero aún así, a ratos tenía miedo y angustia por lo que pudiera suceder. Dormía mal, no lograba conciliar el sueño. Me dolía la cabeza todos los días y sentía la necesidad imperiosa de conocer las últimas noticias a cada rato. Lloraba y me emocionaba por cualquier vídeo lacrimógeno o por cualquier recuerdo, así sin más Y eso que intentaba ser positiva y valorar lo bueno que esta situación me ofrecía: por primera vez en años tuve tiempo para hacer ejercicio y cuidar mi dieta, leer, tocar el piano, tumbarme al sol y disfrutar del “dolce far niente” sin sentimiento de culpa y sin la tiranía de los horarios, las obligaciones autoimpuestas y la vida social.
Todo se simplificó de forma automática. Ningún plan ni ninguna cita ineludible se pudo cumplir ni organizar. Nos dimos cuenta de que todo era prescindible. Sólo importaba lo esencial: la salud y el bienestar de los nuestros.
Aunque nos robaron el mes de abril (y también parte de marzo y mayo) y los besos y los abrazos que nunca pudimos dar, esos ladrones de dedos invisibles nos dejaron cierta paz, una nueva visión de las cosas y el gusto por los pequeños placeres de la vida.
Los primeros días parecía que todos nos habíamos convertido en personas solidarias y tolerantes y que la desgracia nos había unido para siempre. España era un país ejemplar: aplaudíamos a los sanitarios, a las cajeras, a los periodistas, a los bomberos, a la policía, a las limpiadoras, a los que se quedaban en casa… en fin, a todos porque TODOS UNIDOS íbamos a salir de ésta. Muchos niños conocieron, por fin, a sus padres y pasaron ratos en familia, mientras que algunos adultos descubrieron a sus vecinos, e incluso a sus propias parejas, hablaron con los empleados del súper, se preocuparon de los mayores, volvieron a hablar por teléfono, cocinaron y prepararon tartas y bizcochos, hicieron favores a los demás, valoraron por fin a los científicos y compartieron lo que tenían: música, dinero, gracia, mano de obra, fábricas, comida, impresoras 3D…qué se yo…
La ola de buen rollo cruzó el océano y llegó hasta las Antípodas. La vi pasar pero no me impresionó. Mi barco ni siquiera notó su estela. Y es que nunca me he dejado llevar por los cantos de sirena. Mi mente racional y mi escepticismo empedernido no me lo han permitido.
Como los días pasaban y seguíamos confinados no me quedó más remedio que salir a la calle. Lo cual era casi una Misión Imposible para la que sólo nos faltaba la escafandra: guantes, mascarilla, colas, distancia de seguridad, mamparas protectoras, lavado de ropa y bolsas de tela y ducha al volver. Y, sobre todo, cruzar los dedos para que hubiera papel higiénico y harina.
Por razones que no vienen al caso tuve que atravesar España en coche y mi sensación durante todo el trayecto fue de total desolación: carreteras desiertas, ciudades vacías, gasolineras cerradas. Era como colarse en el rodaje de una peli distópica el día después de la catástrofe que asoló el mundo. Era mucho mejor permanecer en mi barco, ajena a todo mal.
Cuando nos dejaron salir a dar pequeños paseos en nuestra correspondiente franja horaria, la gente redescubrió sus barrios y se lanzó a hacer deporte como si no hubiera un mañana. Los habitantes de las ciudades dormitorio pudieron poner cara a los pasajeros de los coches que antes se cruzaban en las entradas y salidas de casa y hasta llegaron a saludarse o a entablar una pequeña conversación. Estos momentos eran un auténtico lujo al alcance de cualquiera. Aunque, como hay de todo en la viña del señor, algunos no quisieron arriesgarse y desarrollaron lo que se llama “síndrome de la cabaña” y aún sienten un pánico atroz al contagio. Muchos adolescentes tampoco sintieron esa necesidad de salir al espacio exterior, acostumbrados como están a la vida virtual que les ofrece Instagram o Fortnite y casi hubo que sacarles por los pelos. Es curioso, esta generación de nativos digitales estuvo en su salsa durante el confinamiento. Fuimos los pobres analógicos los que nos sentíamos como gatos enjaulados y mirábamos el reloj a ver si llegaba la hora de poder cambiar de aires y estirar las piernas, aunque sólo fuera un ratito.
Muchas veces pensé durante ese tiempo raro e incierto, la suerte que tenía de sentir que mi barco era mi trinchera y mi familia mis PERSONAS. Era el momento de recoger lo que habíamos ido sembrando con mucho esfuerzo durante nuestra vida. Y es que cuando llega la hora de la verdad, no sirven de nada las máscaras ni los disfraces. La verdad se nos presenta desnuda y sólo podemos mirarla de frente. No hay escapatoria posible. Para otros, quizás su hogar era una emboscada, obligados a convivir con alguien que ya no reconocían como ser querido, o, incluso con su peor enemigo. O un laberinto oscuro sin salida ni luz al final del túnel. No podía siquiera imaginar lo que estarían pasando…
La televisión fue nuestra ventana de excepción que nos trasladaba a un territorio hostil: ERTE’s, despidos, cierres de negocios, hospitales colapsados, colas del hambre, muertes y enfermedad. El culpable de todo era un ser no vivo, microscópico pero matón y camaleónico que recorría el mundo de cuerpo en cuerpo, esquivando balas y tratamientos. Después de innumerables conjeturas parece ser que salió de un mercado mojado chino y que su origen se halla en algún murciélago maldito. Pero aún hay cabos sueltos y varias teorías conspiratorias en el aire que me inquietan. Quizás nunca sepamos toda la verdad…
Fernando Simón, intentaba cada día informarnos y tranquilizarnos. (En mi caso no lo consiguió: demasiadas incoherencias y contradicciones que no he sido capaz de comprender ni de justificar). Primero nos aseguró que no eran necesarias las mascarillas ni los guantes. El sencillo gesto de lavarnos las manos con frecuencia era más que suficiente. Los anuncios y hasta los telediarios nos enseñaron a lavarnos las manos como auténticos cirujanos antes de entrar al quirófano. El alcohol se agotó en todas partes mientras que los geles hidroalcohólicos formaron parte ya de nuestra lista de la compra y del ritual de desinfección cotidiana.
Poco después resultó que sí, que las mascarillas y los guantes eran imprescindibles y entonces subieron su precio de forma desorbitada para que los de turno hicieran su agosto. Y así seguimos con la mascarilla a vueltas, ahora también hay que utilizarla en la playa y en los espacios naturales. Las mamparas protectoras son parte esencial del mobiliario de cualquier establecimiento abierto al público. Y lo que es peor: el miedo al contagio se ha colado en nuestro ADN desde entonces.
La economía se ha ido al garete. El turismo, nuestra joya de la corona, atraviesa horas bajas que los clientes autóctonos no podemos paliar. El simulacro de paz y amor se ha acabado y España vuelve a estar dividida en dos, como siempre.
El futuro imperfecto es más incierto que nunca. Se acabó la vida que conocíamos. Ahora vivimos la era de la nueva normalidad, que aún no sabemos en qué consistirá. Lo que es seguro es que echaré mucho de menos viajar y, sobre todo, la libertad que poco a poco nos están arrebatando con diversos pretextos.
Esto no ha hecho más que empezar. Los gobiernos han soltado amarras en verano para que no nos subamos por las paredes de la desesperación y nos amotinemos por el calor. Y, claro está, para dar un poco de tregua a la economía tras la parálisis total y absoluta de casi todos los sectores.
Pero ya se anuncia un nuevo brote en otoño y quizás tengamos que volver a hibernar… Así que , por si acaso, no me alejaré mucho de la costa ni sucumbiré a la insistente tentación de perderme en el horizonte rumbo a ninguna parte. Además ya no quedan puertos donde atracar…