
Me pregunto a quién pretendo engañar…
Pese a los buenos pronósticos e intenciones y a las condiciones favorables de la navegación, las vacaciones en mi barco nunca resultaron idílicas ni mucho menos perfectas. Además de algún abordaje intempestivo por parte del pirata de turno sin respeto por el descanso ajeno, los propios tripulantes, especialmente los pequeños grumetes, consiguen arruinar cualquier oasis soñado.
Así es la vida. No todo iba a ser sol, cielo azul, mar en calma y estado zen…Como dice mi amigo Ricardo “las nubes grises también forman parte del paisaje”.
Con perspectiva parecen anécdotas divertidas…A los niños les encanta recordarlas y se sienten orgullosos de su intervención protagonista y decisiva en esta epopeya particular.
Sus entradas triunfales en los hoteles son dignas de comedia americana de sobremesa y presagio inequívoco y negro de lo que nos espera en la estancia: subirse a las maletas de ruedas y caer mientras nos entregan las llaves de la habitación, terminar en un segundo dentro de una fuente decorativa de la recepción, tirar de una cortina y de paso mancharla de chocolate, llenarse de barro hasta las orejas de forma inexplicable en una exclusiva y silenciosa piscina de un Parador mientras nos reciben con un refresco o quedar atrapado un tierno piececillo en la misma puerta giratoria de entrada desatando en mí una fuerza insospechada de madre coraje capaz de elevarla a pulso para salvar a mi pequeño ante la lentitud del personal son algunos ejemplos ilustrativos de lo que estoy hablando.
Simplemente quieres que te trague la tierra y que nadie sepa que son de tu familia. De nada sirve advertirles previamente, amenazarles o incluso sobornarles…te ponen en evidencia sin contemplaciones y ya está. No queda más remedio que resignarse y aceptarlo: quizás es culpa tuya…no ves a nadie más dando la nota…¿¿¿Estarás educándoles bien???
Las horas de comer también son momentos peliagudos. La elegancia del restaurante es directamente proporcional a su mal comportamiento. Comprobado. Es una ley no escrita que se cumple inexorablemente. Han llegado a dormirse cual angelitos encima del plato durante la espera en una ceremoniosa y elaborada (también carísima) cena inglesa sin llegar a probar bocado, a amargar la tranquilidad del desayuno de unos complejos y misteriosos personajes de novela de Ágatha Christie, a provocar incendios en las tostadoras por su mal entendido espíritu de independencia y a corretear por los asientos de un antiguo refectorio de un convento del siglo XVI obligándome a dejar la comida a medias y a salir de allí a toda prisa antes de que nos echaran por vándalos.
El resto del tiempo… pues hay de todo, la verdad. Como los alaridos de pánico y lloros a pleno pulmón al pasar delante de unas armaduras decoradas por algún ser maquiavélico con inquietantes luces rojas a modo de ojos diabólicos destelleantes entre el casco de hierro, o el nerviosismo al atravesar el claustro para llegar a nuestra habitación después de cenar, lleno de murciélagos volando en la oscuridad (debo reconocer que en este caso estaba más que disculpado… yo me contenía de puro milagro e incluso valoré detenidamente la idea de pasar de la cena) o como el mal rato que pasé durante la visita guiada por el Monasterio de Yuste cuando llegué a pensar que iban a a destrozar el mobiliario que con tanto mimo y cuidado habían traído de Flandes hace cinco siglos los fieles servidores del Rey Carlos I de España y V de Alemania o el dolor de cabeza insoportable que me acompañó en la Semifinal del Open de Tenis de Madrid por motivos que afortunadamente olvidé pero que me llevaron a desear ser ingresada en un hospital como plan alternativo mucho más apetecible. Muchas veces me digo a mí misma que en casa estábamos mejor, que para qué se me ocurriría ir a ninguna parte. Que eso no son vacaciones ni nada que se parezca. Me estoy acordando de los momentos de angustia que vivimos cuando Zipi se perdió en una kilométrica playa de Cádiz mientras estábamos atareados construyendo un delfín de arena para darle el capricho. Y del miedo que pasamos tras el hallazgo de un escorpión en la habitación de los niños…Vaya nochecita, los cinco en nuestra cama…También de París, cuando Zape rompió de una patada la nariz de un horrible perro de diseño de material indescriptible y tuvimos que pegarla y rezar para que no nos reclamaran un dineral por los desperfectos causados. Por no hablar de aquella noche tan romántica y mágica en la que el Director del Observatorio de Jaén nos enseñaba a los huéspedes del hotel las constelaciones y varios secretos del cosmos y que terminaron por fastidiarnos: que si tenían frío (fuimos por abrigos y mantas), luego hambre (les trajimos galletas) y por último sueño (se durmieron en una tumbona de la piscina)…
No voy a mencionar el tema heridas e incidentes en Urgencias…Otro día, no quiero que estas líneas se conviertan en un auténtico drama…
Con todo, no cambio mis vacaciones por nada. Son momentos únicos e intransferibles que forman parte de nuestra imperfecta existencia familiar. Sonrisas y lágrimas. Rosas con espinas. Sol espléndido y nubes grises. La vida misma.
A fin de cuentas está de moda el Wabi-Sabi…

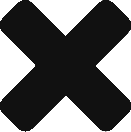

Que no es para tanto…. si son unos angelitos