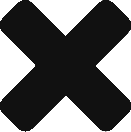Supongo que todos, cuando éramos jóvenes, nos prometimos no decir nunca a nuestros hijos una serie de frases lapidarias y fastidiosas que los adultos repetían a modo de verdad absoluta, sacándonos de quicio y provocando las ganas de mascullar a escondidas las cansinas palabras con mueca burlona.
Sólo salvaría de esa lista negra un refrán: “El saber no ocupa lugar”. Me lo recuerdo a mí misma a veces cuando mi marido coge el mando de la televisión y tengo que ver un documental de animales o un programa de ciencia para aficionados («Science of stupid») o sobre la vida de algún pirado solitario y su familia en Alaska o sobre fabricación de objetos variopintos. Superado el fastidio inicial por no haber estado más espabilada con el mando, la resignación siempre se convierte en atención extrema. Lo mismo me ocurre al escuchar historias de gente diversa o al leer noticias o artículos sobre diferentes temas. La curiosidad por aprender en general, aunque el asunto escape en principio de nuestro ámbito de interés y aficiones, es una herramienta más útil que cualquier aparato tecnológico de nueva generación. De hecho me gusta pensar que no hay ordenador más potente que nuestro cerebro, capaz de absorber datos e información y conectarlos de la forma más adecuada según la ocasión, ya sea de forma automática o bien tras un proceso de razonamiento pausado y a la vez experto en analizar emociones, imágenes, sonidos, texturas, matices, circunstancias, variables previsibles o no, recuerdos…
En todo este proceso nuestra memoria juega un papel fundamental, mucho más complejo que un sistema binario. Y es que la memoria, esa facultad ahora denostada y proscrita, es, en realidad, nuestra esencia. Ya lo decía Borges: “somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”.
Pero de nuevo me enredo y me pierdo en mi pensamiento caótico que enlaza simultáneamente varias ideas de forma incontrolada a toda velocidad, desviándome del camino que, en principio, quería recorrer. Así que intentaré reconducir el discurso y centrarme, aunque presiento que no va a resultar fácil.
Ahora que los niños son nativos digitales y nacen con un móvil en su extremidad superior, ya sea derecha o izquierda y pegan gritos a sus amigos a través del micrófono de sus auriculares en la soledad de su habitación (sin que debamos pensar por ello que están locos) gracias al Fornite y nos miran por encima del hombro, sabiéndose superiores por dominar el ciberespacio, cabe preguntarse qué somos los pobres mortales nacidos en la era analógica, arrinconados en tierra de nadie por la autoridad moral y académica de Google, moderno Libro Gordo de Petete y árbitro supremo de cualquier discusión.
Yo, en particular, me veo como una abuela Cebolleta, contando y añorando batallas de un pasado tan lejano para los ojos del siglo XXI como la Edad Media, pero tan cercano en realidad como antes de ayer.
Cuando les recuerdo a mis hijos que no tuve móvil hasta los 21 años y que fui una privilegiada por tener una especie de zapatófono de Motorola que supuso el fin de las colas a partir de las diez de la noche en algún locutorio o cabina (previamente tuve que explicar qué era y para qué servía un locutorio o una cabina así como el término “conferencia” y la conveniencia de llamar a partir de las 10 de la noche salvo casos de emergencia o fuerza mayor) es que no se lo podían creer.
Por esa misma razón, cuando les conté la historia de Sor Concepción mientras les corregía por enésima vez a la hora de comer, abrieron los ojos como platos y se sintieron transportados a la misma Prehistoria.
Pues bien, la pobre Sor Concepción era mi profesora de inglés en sexto de EGB. Y digo “pobre” a pesar de ser de armas tomar y de malograr nuestro primer contacto con la lengua de Shakespeare, haciéndonos temblar de miedo cada vez que nos mandaba salir a la tarima. Con el tiempo he comprendido que detrás de esa imagen de severidad y disciplina se escondía una persona honrada y perfeccionista, que sólo pretendía llevar a cabo su tarea de enseñar de forma digna y correcta . No era culpa suya que le hubieran obligado a impartir una asignatura que desconocía tanto como sus alumnas por causa de los nuevos planes de estudio que relegaban el francés, materia que dominaba y a la que había dedicado su vida docente.
Cada mañana llegaba con semblante circunspecto, parapetada por un enorme radio cassette dispuesta a enfrentarse con amargura a una clase de cuarenta y seis niñas. Ante cualquier duda que se le planteaba al margen del guión del libro del profesor pulsaba sin vacilar el botón del Play y volvíamos a escuchar la cinta. Y punto. Debíamos aprender los diálogos con el mismo tono de la grabación. Si no nos ponía un cero y nos ordenaba sentar, sin contemplaciones, hasta que lo repitiéramos de forma exacta. Aún podría recitar fragmentos de esos textos, no os digo más…
Para colmo de males era nuestra tutora, así que disfrutábamos de su presencia una hora extra semanal. Al principio decidió que iríamos a misa, lo cual no me pareció nada bien: ya teníamos otra misa los viernes y la tutoría no estaba prevista para ese fin.
Pero de pronto, un día, apareció con un libro: “Manual de Urbanidad y Buenas Maneras” se llamaba. Y nos anunció que, a partir de entonces, dedicaríamos esa hora a su lectura. Hubo protestas, claro, “vaya rollo” se escuchaba por las filas de atrás. A mí me encantó la idea: “el saber no ocupa lugar” me dije a mí misma. Mucho mejor que la opción de la misa.
Mientras nos lo leía su rictus tenso y serio se relajaba e incluso desvelaba cierta satisfacción por contribuir a nuestra instrucción en materia de modales y buena educación. Por supuesto había pasajes obsoletos y rancios que no pasarían la prueba del algodón de la moda y los usos actuales (ya nos lo parecía entonces), pero abordaba también temas interesantes y útiles.
Cuando veo a ejecutivos o profesionales que no saben saludar o comer o comportarse de forma mínimamente cortés, me acuerdo de la iniciativa de Sor Concepción y pienso en lo bien que les hubiera venido.
La educación en minúscula, en su acepción de cortesía y urbanidad facilita la convivencia, fomenta el respeto hacia el prójimo e impregna nuestra forma de andar por el mundo. Si no se ha aprendido en casa o en el colegio conviene fijarse en las personas educadas y ser autodidacta. Porque su ausencia echa a perder un curriculum brillante, una belleza espectacular o una vestimenta carísima.
Un amigo me comentó el otro día que había coincidido con Mario Vargas LLosa en su última visita a la ciudad. Después de asistir a un montón de actos programados acudió de incógnito a una conocida librería y se llevó varias obras. Entre ellas el citado Manual de Urbanismo y Buena Educación de Manuel Antonio Carreño en edición facsímil por su 120.º aniversario. Al parecer el escritor también recordó al verlo su época de colegio en Bolivia y contó alguna de sus normas más complicadas como la de comer con los brazos pegados al cuerpo…
Para que luego digan que las casualidades no existen.