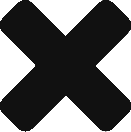La vida es una sucesión de encuentros casuales, a veces desafortunados, otras extraordinarios, y de despedidas casi siempre dolorosas.
Los caprichos del azar colocan en el camino a personas que nos acompañan fielmente durante un trayecto más o menos largo, acompasando su paso al nuestro, como si nos conociéramos desde siempre, sin importar las circunstancias que atravesemos ni la climatología adversa o favorable.
Otras son apariciones fulgurantes que nos deslumbran y se desvanecen dejando una huella indeleble o una profunda decepción, tal es el impacto que provocan en nuestra existencia.
En el rincón gris de la indiferencia permanecen aquellos apenas conocidos que forman parte de nuestro paisaje. No molestan. Tampoco nos inspiran un afecto especial ni filias ni fobias, ni sentimientos memorables.
Pero, en ocasiones, los dados del destino nos castigan y nos llevan a una de las peores casillas del tablero: La de las personas indeseables, auténticas depredadoras que pretenderán arrastrarnos, obligándonos a deshacer lo andado o a desviarnos hacia una vereda tortuosa para abandonarnos a la intemperie una vez conseguido su propósito, cualquiera que fuera. Estos encuentros absorben nuestra energía, desgastan nuestra mente que se empeña inútilmente en buscar respuestas y nos dejan con el corazón temblando y la confianza maltrecha hasta que logramos sobreponernos y reubicar a estos individuos en el territorio plomizo de la apatía, de donde no deben salir nunca más.
Las despedidas nos producen una mezcla de sensaciones extrañas con efectos insospechados. Salvo excepciones, ni la religión ni la ciencia han conseguido prepararnos para soportar la pérdida de un ser querido. Ni siquiera para afrontar de forma plenamente consciente nuestra propia partida, inminente o futurible. A fin de cuentas la famosa “Ley de Vida” no es más que una Ley de Murphy de perogrullo que repetimos sin reparar en su significado. Nunca decimos adiós del todo. Las ausencias están presentes en nuestro recuerdo y en nuestros actos aun de forma instintiva.
Separarse de alguien nunca es fácil. Aunque se trate de una decisión meditada, aunque sea lo mejor indiscutiblemente, aunque el que se aleja nos haya hecho sufrir, aunque hablemos de una crónica de una despedida anunciada…También hay hasta luegos que esconden cobardemente un hasta siempre y rupturas definitivas que resultan no serlo después de todo. De vez en cuando son despedidas acordadas civilizadamente, con deseos recíprocos, ciertos o falsos, de paz y buena suerte. Otras son terremotos violentos con destrozos y damnificados en ambos lados. También hay adioses forzosos y drásticos, sin margen de maniobra, sin culpa de nadie…El abanico continúa con los cambios de rumbo que vamos tomando. Pese a guiarnos con la misma brújula crecemos y alzamos el vuelo, abandonando a los que no saben o no quieren seguirnos. Y, por último: la inercia de los acontecimientos, esa propiedad de los cuerpos subestimada pero a tener en cuenta en cualquier cálculo de movimientos y giros.
Sin embargo hay desencuentros que suponen un alivio, una recuperación de la paz perdida y de la alegría de vivir. Otros nos duelen en diferido, más de lo que en un principio hubiéramos pensado…Sea como fuere, todas las despedidas se llevan un trozo de nuestro ser y nos dejan un vacío.
En mi contabilidad particular de encuentros y despedidas hay un saldo razonablemente favorable. Tal vez sea porque “la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”, como dice García Márquez. Pero lo cierto es que la lista de encuentros que iluminan mi memoria compensan las despedidas que nunca hubiera querido afrontar y me siento agradecida incluso por los choques violentos que me hicieron descarrilar, por los tropiezos a causa de palos en la rueda y por los finales trágicos porque gracias a ellos aprendí a caer y a levantarme y pude construir este barco desde el que escribo. Después de intentar camuflarme sin lograrlo en el territorio ajeno de los grises, continúo el viaje con ánimo y determinación deseando que la estela de este barco propicie nuevos encuentros del alma con trotamundos audaces y tatuajes de luz en nuestra piel.
Me despido mirando la línea perfecta e infinita del horizonte que separa el cielo y el mar mientras recuerdo unas palabras de M. Benedetti… “Que llegue quien tenga que llegar, que se vaya quien tenga que ir, que duela lo que tenga que doler…que pase lo que tenga que pasar”.